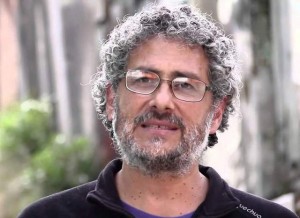A cinco años de su asesinato, Berta Cáceres inspira la lucha de defensoras del territorio
El asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 2 de marzo de 2016 en manos de un exmilitar y empresario hondureño, según ha documentado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), pretendió acabar con la lucha del