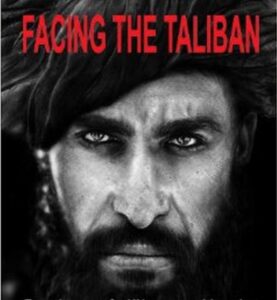Políticas de talibanes hunden a mujeres afganas en la pobreza y desesperación
En julio de este año, los talibanes emitieron un decreto que supuso el cierre de peluquerías y salones de belleza en todo Afganistán. Esta directiva se alinea con las políticas islamistas extremas que gobiernan ahora el país, cuyo objetivo es