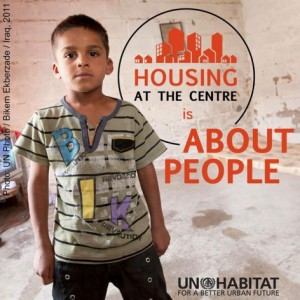La ciudad latinoamericana como escenario para construir el futuro
BUENOS AIRES – Cuatro de cada cinco latinoamericanos viven en ciudades, y casi 100 millones de personas viven en las principales seis megaciudades de la región. Lo que sucede allí impacta la vida y altera el futuro.